Alejo Vidal Quadras, La Constitución traicionada. Editorial Planeta, Barcelona 1998
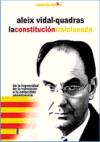
Alejo Vidal Quadras, La Constitución traicionada. Editorial Planeta, Barcelona 1998
Alejo Vidal-Quadras lanza en este libro una llamada a la responsabilidad ética, política y social, como respuesta frente al Estatuto de Autonomía de Cataluña y las posibles consecuencias de un nacionalismo cada vez más temerario que amenaza con dinamitar desde dentro las raíces democráticas que dan valor a la Constitución de 1978. Una obra imprescindible para comprender y afrontar sin demora la embestida secesionista.
PRÓLOGO DEL LIBRO
Desde que me dedico a la política activa, unas veces en primera línea de combate, otras en la retaguardia inquieta y forzosa, he publicado cuatro libros en los que se recogen artículos de periódicos, conferencias, intervenciones en encuentros públicos de diversa naturaleza y ensayos en revistas de pensamiento. La vida parlamentaria y las responsabilidades de partido, con sus idas, venidas, reuniones innumerables y urgencias devoradoras, generan un ambiente poco propicio para la escritura tranquila, reposada y reflexiva. Sin embargo, hay ocasiones en las que surge la necesidad de elaborar un pensamiento más estructurado, bien sea debido a la invitación a participar en un curso de verano, a la petición de un texto para un volumen colectivo o a la ineludible demanda de pronunciar un discurso por algún motivo solemne o trascendente. Es en tales coyunturas cuando se dan al papel reflexiones y argumentos de mayor calado y alcance que los propios de los condensados mensajes de la efímera rueda de prensa, la apresurada columna de opinión o el desatado fervor del mitin electoral. Por supuesto, cualquier político con cierta ambición intelectual desea disponer del tiempo y la serenidad requeridos para dar a la luz un cuerpo de doctrina consistente, completo y claramente perfilado, pero en ausencia de estas condiciones ideales, bueno es reunir fragmentos que, encerrados en una única encuadernación, permitan al lector construir por sí mismo, como el que junta pacientemente las piezas de un puzle en el que figuran principios, valores, análisis, críticas y propuestas programáticas en desordenado montón, el esquema conceptual y axiológico que guía la actuación del que reclama su adhesión o solicita su voto.
Por eso entrego a la imprenta este quinto libro en momentos de profunda crisis nacional. Quizá no lo hubiera hecho si no tuviera la percepción de que nos hallamos en la antesala inmediata de cambios dramáticos en nuestro sistema institucional y jurídico, el que se alumbró con la Transición hace ahora casi treinta años, cuando un grupo de hombres y mujeres imbuidos de buena voluntad y generoso patriotismo creyeron haber hallado la fórmula para derrotar para siempre a nuestros ancestrales demonios. Esta ilusión colectiva ha durado un cuarto de siglo y para nuestra desgracia se está desvaneciendo sin remedio a gran velocidad ante los ojos horrorizados e incrédulos de millones de españoles sensatos y decentes. El nuevo Estatuto de Cataluña, en fase de acelerada confección en la Comisión Constitucional del Congreso mientras tecleo estas líneas, marca el principio del fin de la Carta Magna de 1978, y junto a la claudicación deshonrosa del Gobierno frente a ETA y a las reformas estatutarias que se perfilan en el horizonte para el País Vasco y Galicia, anuncia el derrumbe del edificio normativo en el que habitamos al abrigo de los embates del terrorismo, de las amenazas del totalitarismo y de los abusos de la venalidad. Pronto quedaremos a la intemperie, y al igual que el yerno de Tomás Moro cuando instaba a su santo suegro a traicionar su conciencia para salvar el cuello firmando la declaración exigida por el rey, veremos muy de cerca el rostro del Mal sin leyes que nos defiendan de su hálito venenoso.
La política práctica casa mal con las estrategias a largo plazo y con las convicciones morales sin plazo. Se mueve demasiado a menudo arrastrada por la impaciencia por alcanzar el poder, que nubla el paisaje lejano, y por el autoengaño que confunde la carencia de escrúpulos con la ética de la responsabilidad, anulando cualquier asomo de virtud. No es extraño, en este contexto de desastres, que uno de los libros de cabecera de Pasqual Maragall, según confesó en una de esas entrevistas que intentan ahondar en el personaje, sea El sabio y la política de Max Weber. El gran sociólogo alemán jamás pudo llegar a suponer hasta qué punto su célebre ensayo serviría de coartada a una legión de desaprensivos que se aferrarían en el futuro a sus inspiradas páginas para justificar las atrocidades más pavorosas y las miserias más repulsivas. Dos son las acusaciones que caen comoun látigo restallante sobre el diputado, concejal o ministro que intenta conciliar su tarea ejecutiva o legislativa con unas mínimas reglas éticas o con algo de rigor mental, la de fundamentalista y la de intelectual, estigmas despiadados que arrojan al réprobo culpable de tales debilidades a la cuneta de los partidos. Pese a todo, hay que seguir luchando, inasequibles al desaliento, porque del forcejeo continuo con la idiotez, el oportunismo y la codicia saltan esporádicamente relámpagos de grandeza, de heroísmo o de belleza que compensan el espectáculo deplorable de tanta bajeza y tanta cobardía.
Hemos vivido razonablemente bien durante tres décadas dando por válidas dos hipótesis que el tiempo y la experiencia han revelado falsas: la primera es que los partidos nacionalistas son fuerzas políticas como las demás, que por encima y más allá de sus objetivos concretos y de su particular ideología, comparten con el resto de la sociedad española unos fundamentos morales y un marco constitucional que, abstracción hecha de sus excesos verbales o de sus gestos desafiantes, respetarán en toda circunstancia sin romper la baraja que se reparte civilizadamente sobre el tapete verde de la democracia; la segunda es que los dos grandes partidos nacionales, el centro-derecha y el centro-izquierda moderados e ilustrados, están dispuestos permanentemente a cerrar filas con el fin de defender sin vacilaciones la Constitución y el gran pacto civil de la Transición si falla la primera hipótesis. Esta construcción ingenua se ha venido abajo sin disimulo posible desde que José Luis Rodríguez Zapatero comenzara su mandato como presidente del Gobierno.
Los españoles que deseamos seguir siéndolo, y que aún somos por fortuna una abrumadora mayoría, hemos de entender lo que está sucediendo en este período aciago de nuestra historia común, porque si no sabemos lo que nos pasa, como se lamentaba Ortega, lo que se avecina será mucho peor de lo que imaginamos. Y lo que pasa es que uno de los dos grandes partidos nacionales ha cedido a la tentación diabólica de un trueque fáustico: ha entregado España a los nacionalistas a cambio del poder eterno. En efecto, el plan del actual inquilino de La Moncloa es ya transparente, por mucho que intente disfrazarlo con seráficas apelaciones al diálogo y a la armonía de las esferas celestes. El Estado capitulará ante ETA, porque la frase «sin vencedores ni vencidos», cuando la otra parte es el crimen organizado, indica que las instancias democráticas están dispuestas a rendirse a los asesinos, Cataluña y el País Vasco serán segregadas del conjunto de la Nación como micronaciones cuasi-soberanas consagrando el principio de legitimidad étnico-lingüístico como superior al racional-democrático, y el Partido Socialista en justa compensación ocupará durante generaciones el puente de mando de un Estado residual sin alma nacional que paseará por el mundo su irrelevancia y su deshonra. Pero no hemos alcanzado este punto trágico de la noche a la mañana, sino que la catástrofe presente es el fruto de un dilatado proceso de renuncias, egoísmos, pusilanimidades y vanidades en el que las culpas, si bien no se reparten uniformemente, sí salpican a todos.
Hay quien ha observado, desde una perspectiva indudablemente realista, que sin acuerdos con los nacionalistas Aznar no hubiese sido presidente del Gobierno en 1996. Esa es una gran verdad, como tampoco lo hubiese sido Felipe González en 1993, ni Zapatero en 2004. El problema es que este tipo de maniobras tiene un recorrido de longitud finita —al salchichón ya no le quedan rodajas que cortar— y que hemos llegado a la estación término, en la que nos van a obligar a cambiar de tren y salir hacia un destino desconocido.
Volvemos a la cuestión de la mirada larga y los principios frente al regate corto y al pragmatismo demoscópico. Los errores se pagan y las flaquezas conducen a la derrota. Ahora se trata de salir del hoyo antes de que empiecen a echarnos tierra encima y no creo exagerar si señalo que el margen de tiempo y espacio que nos queda es desoladoramente escaso. Es muy difícil, por no decir imposible, que un solo partido vertebre a la Nación. Por tanto, es imprescindible que la Nación despierte y se pronuncie, de tal forma que su voluntad inequívoca y masiva abra la salida regeneradora del impasse enfangado en el que nos debatimos.
La misión del único partido que persiste en navegar, aunque con el casco dañado y las velas hechas jirones por la tempestad, por las aguas constitucionales manteniendo su compromiso firme con la sociedad abierta, consiste en esta hora decisiva en exponer sin ambages ni complejos ante la ciudadanía la gravedad de la situación que atravesamos y llamarla a las urnas en las próximas elecciones generales con una propuesta de reforma constitucional que corrija aquellas deficiencias de nuestro presente ordenamiento que nos han colocado, por la desidia de unos y la traición de otros, al borde del abismo. El miedo a ser acusado de catastrofista ha de ser superado y el ánimo para reforzar la cohesión nacional, devolver al Estado competencias que nunca debió ceder y recuperar el orgullo de pertenecer a una de las democracias más avanzadas y prósperas del planeta, no ha de declinar ni un ápice porque la reserva de energías almacenada en la Constitución de 1978 para mantener unida la Nación se haya agotado. Si los españoles perciben la magnitud del peligro y se les ofrece un liderazgo valiente, inteligente y honesto que les oriente en la tribulación y el desconcierto que hoy les posee, lo seguirán sin vacilar. La comodidad, la pereza, la inercia o el encogimiento han de ser descartados y el lastre compuesto de tibios, camaleónicos y cínicos echado sin contemplaciones por la borda. El desafío es tremendo y este libro intenta afrontarlo sin temor.
Madrid, 22 de febrero de 2006


